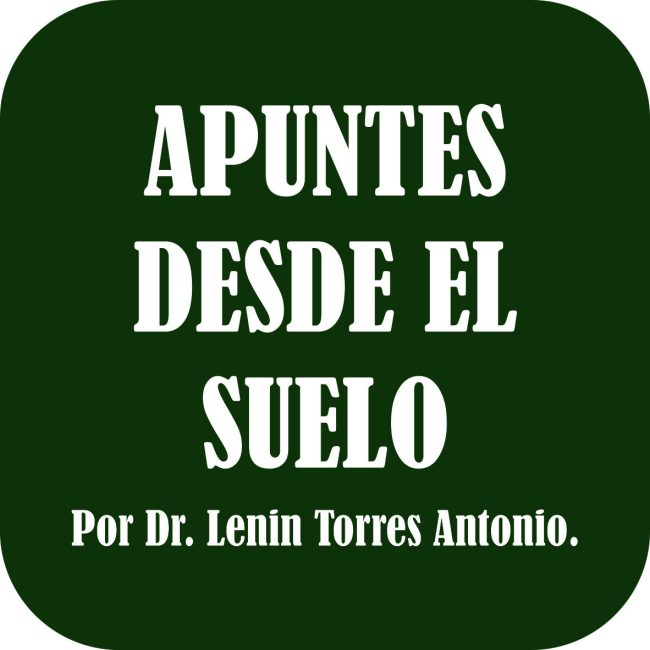¿A quién le duele realmente la muerte de Carlos Manzo y Víctor Manuel?
La clase política opositora -pequeña no por su estatura, sino por su mentalidad- junto con la desorientada clase política en el poder, ha respondido al artero asesinato de Carlos Manzo con un debate estéril y absurdo, acusándose mutuamente. Unos afirman que México se ha convertido en un narco-Estado; otros replican que la inseguridad actual es herencia directa de los gobiernos del PRIAN, responsables de sembrar la violencia que nos azota desde hace más de tres sexenios.
El grave problema de la violencia en México tiene sus raíces en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, quien, sin una estrategia integral y obedeciendo los intereses geopolíticos de Estados Unidos, creyó que bastaba con el uso del poder castrense para frenar el trasiego de drogas hacia el país vecino. Como señala Coste (2023), la “guerra contra el narcotráfico” provocó una fragmentación de los cárteles y una diversificación de las formas de violencia, incluyendo extorsión, secuestro y trata de personas.
La normalización de la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. Como advierte Solís Gámez (2021), la sociedad mexicana muestra una preocupante indiferencia hacia las víctimas, una escasa condena a los victimarios y una percepción de la violencia como parte del paisaje cotidiano. Mientras se utilice como herramienta de confrontación política, será imposible construir una solución duradera.
La muerte de Carlos Manzo es una de tantas muertes injustificables que nunca debieron ocurrir, pero que forman parte del escenario trágico de la mexicanidad. Esta tragedia se inscribe en una visión cultural donde el culto a la muerte ha traspasado lo simbólico y lo folclórico para convertirse en una práctica ritualizada. Como lo demuestra Mejía Carrasco (2025), la violencia en México debe entenderse como una estructura cultural profunda, donde las ejecuciones, desapariciones y feminicidios adquieren significados que exceden lo meramente criminal.
El morbo y lo ominoso han derivado en comportamientos esquizoides y perversos, que superan incluso los métodos utilizados en la Colombia de Pablo Escobar. Hoy, las formas de tortura y asesinato que circulan en el mundo virtual son aún más atroces. Ejemplos como el de una sicaria que corta el rostro de su víctima para apropiarse de su identidad, o el de un sicario que devora el corazón de quien ha sido previamente torturado, evidencian el grado de descomposición simbólica que atraviesa el país. Estos actos no solo buscan eliminar al enemigo, sino dejar un sello personal que reafirme el terror como lenguaje político, como lo ha analizado Segato (2014) en su estudio sobre la pedagogía de la crueldad.
La muerte de Manzo ha sido glorificada por una oposición perversa -representada por el bloque PRIANISTA- y por los grandes consorcios mediáticos, quienes la utilizan para descalificar al gobierno federal. En este discurso, se intenta borrar el contubernio histórico entre los gobiernos del PRIAN y el narcotráfico. El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa, es una prueba irrefutable de esa complicidad estructural (Zepeda, 2023).
En este contexto, figuras como la senadora panista Lilly Téllez irrumpen en la arena pública con una retórica pobre, basada más en vituperios que en argumentos. Sin siquiera conocer el nombre completo del edil asesinado, utiliza su muerte como herramienta política para atacar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su intervención en el Senado, plagada de insultos y teatralidad, refleja el vacío argumentativo de una oposición que ha renunciado a la política como espacio de deliberación racional.
Claudia Sheinbaum ha heredado un país marcado por la violencia y la inseguridad. Ha comprendido que, además de atender las causas sociales y psicológicas de la violencia, debe implementar estrategias de seguridad inteligentes. No obstante, se le puede reprochar que aún no ha logrado convertir el problema de la inseguridad en una agenda nacional incluyente. Sin ello, ninguna estrategia -social, policial o moral- podrá resolver el problema por sí sola (Segato, 2014; Solís Gámez, 2021).
Los irreconciliables polos políticos -y no hablamos de física, sino de ideología-, con su ignorancia y vacío ético, no logran otra cosa que exhibir, si pudieran, incluso el cadáver de Carlos Manzo en las plazas públicas para ganar aceptación electoral. Para la derecha mexicana, lo único que importa es volver al poder. Por su parte, el oficialismo intenta minimizar la muerte de Manzo para evitar que influya en las elecciones de 2027. Esta instrumentalización de la violencia con fines electorales revela una profunda crisis de representación política (Bourdieu, 2004).
Las posturas adoptadas tanto por la oposición como por el oficialismo frente al asesinato de Carlos Manzo resultan profundamente preocupantes. Ambas son aberrantes en su lógica política, aunque destaca con mayor gravedad la actitud de la derecha mexicana, que durante su tiempo fuera del poder ha desplegado una sistemática guerra sucia mediática contra los gobiernos en turno: primero contra Andrés Manuel López Obrador, y ahora contra Claudia Sheinbaum. Esta oposición actúa sin reconocer su responsabilidad directa en la crisis de inseguridad que vive el país, y sin comprender que no se puede competir electoralmente sin un proyecto de nación ni sin asumir una corresponsabilidad ante los problemas estructurales que aquejan a la sociedad mexicana, como la violencia y la pobreza (Zepeda, 2023).
Hemos visto a figuras como Lilly Téllez y otros personajes de la oposición mediática desgarrarse las vestiduras, simulando dolor por la muerte de Manzo. Repiten el tema de la inseguridad como un mantra, con la esperanza de destruir políticamente a los nuevos ocupantes de Palacio Nacional o de provocar una revuelta social que los devuelva al poder. Sin embargo, ni revuelta social ni retorno al poder serán posibles mientras la oposición PRIANISTA continúe siendo la misma, aunque ahora se disfrace de demócrata y defensora del Estado de derecho.
La figura de Carlos Manzo ha sido exaltada por la oposición como la de un “super-alcalde -policía” caído (1), convertido en mártir y redentor de la falsa oposición en México. Sin embargo, nadie parece dolerse por la muerte de Víctor Manuel, el joven de 17 años señalado como autor material del asesinato. Víctor, en lugar de empuñar un arma, debería haber estado cursando la preparatoria, formándose profesionalmente, conviviendo con sus pares, enamorándose, asistiendo a la biblioteca, preparándose para sus exámenes. Debería haber sido parte del futuro de México, cuidado y respetado por su familia, sus amigos y por una sociedad adulta, responsable de proteger a sus nuevas generaciones (UNICEF, 2022).
Pero no fue así. Hoy es una estadística más. Ha sido clasificado como sicario al servicio del crimen organizado, estigmatizado como “el malo”. Su muerte no ha provocado duelo ni reflexión entre políticos, ni siquiera entre la sociedad. ¿A quién le duele la muerte de Víctor? ¿Acaso su vida no importa? Ni los intelectuales, ni los académicos, ni siquiera las instituciones religiosas han elevado una plegaria por su alma.
La estigmatización del “malo” ha sido tan profunda que solo se habla de la muerte de Manzo como una tragedia política, ignorando que la muerte de Víctor Manuel representa una tragedia humana que refleja el México contemporáneo. Nadie se ocupa de ella, salvo para alimentar el morbo: cómo fue abatido por los cuerpos de seguridad del alcalde, que no lograron evitar la muerte de su líder, pero al menos eliminaron al presunto culpable. Como advierte Rita Segato (2014), la violencia se ha convertido en un lenguaje político, una forma de comunicación en contextos donde el Estado ha perdido su capacidad de mediación.
La muerte de Víctor es, en realidad, la verdadera tragedia. Es la punta del iceberg de la glorificación y mistificación de la violencia y la delincuencia en México. Refleja cómo las nuevas generaciones se pierden en la exaltación de la violencia promovida por industrias culturales neoliberales -como los videojuegos, la música y el cine- que estimulan pulsiones agresivas y sexuales, pero no contienen el paso al acto. Como señala Rita Segato (2014), la violencia se ha convertido en un lenguaje de poder, una forma de comunicación en contextos donde el Estado ha perdido su capacidad de mediación.
Pierre Bourdieu (2004) advertía que la violencia simbólica se ejerce con el consentimiento de quienes la padecen, en tanto se naturaliza en las estructuras cognitivas de los sujetos. En este sentido, la estigmatización de los jóvenes como “desechables” por parte del discurso oficial y mediático, los convierte en chivos expiatorios de una sociedad que no les ofrece alternativas reales de vida.
No podemos negar lo que ni siquiera alcanzamos a ver: lo que subyace a la muerte del alcalde de Uruapan. La vida continúa, su esposa asume el cargo de alcaldesa sustituta, y más preocupada por su seguridad que por gobernar, consulta lo obvio: si debe tener protección. Afuera y adentro del palacio municipal de Uruapan, las cosas no han cambiado. Los límites del poder municipal no alcanzan para enfrentar un problema mayor como lo es la violencia causada por el crimen organizado. La estructura piramidal del poder público impide la fragmentación de la seguridad, cuando lo que se requiere es una descentralización efectiva. Como advierte María Elena Morera (2025), los municipios se han convertido en trincheras desprotegidas, sin recursos ni capacidad institucional para resistir la infiltración del crimen organizado.
¿Hacia dónde deberían apuntar las políticas públicas en materia de seguridad y justicia? La respuesta no está en la militarización ni en el endurecimiento penal, sino en una clínica de lo social, como propone Gabriel Rolón (2024), que permita comprender el sufrimiento psíquico de los jóvenes y detener el pasaje al acto. Este implica, como señala Lacan, un corte en lo real allí donde no operó un corte en lo simbólico, una acción que arrastra al sujeto por su identificación con el objeto desechado.
Esperemos que algún día se recobre la cordura, y vuelva a funcionar la tensión entre la norma y el deseo. Que la culpa vuelva a ser el dispositivo que detenga el pasaje al acto. Pero como estamos gobernados por ignorantes y narcisistas, difícilmente esta clase política mexicana hará “gran política”, aquella que haga coincidir la teoría con la práctica, y en la que las leyes humanas tengan los efectos que las leyes físicas; “La gran política se concentra en las funciones que desempeñan los Estados y en las estructuras económico-sociales. La pequeña política aborda la política del día, parlamentaria, de corredores, de intriga. La gran política es necesariamente creativa. La pequeña es conservadora y apenas busca mantener los equilibrios preexistentes.” (Gramsci, Cuadernos de la cárcel, citado en Zavala, 2021)
- (1) https://ejemplomx.com/carlos-manzo-una-muerte-anunciada/
- Bourdieu, P. (2004). La miseria del mundo. México: Fondo de Cultura Económica. Coste, J. (2023). La guerra contra el narcotráfico y sus consecuencias. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Gramsci, A. (2007). Cuadernos de la cárcel. México: Siglo XXI Editores. (Obra original publicada entre 1929 y 1935).
- Lacan, J. (2007). El seminario, libro XI: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós. (Obra original publicada en 1973).
- Mejía Carrasco, E. (2025). Violencia ritualizada en México: entre lo simbólico y lo real. Revista de Estudios Culturales Latinoamericanos, 12(1), 45–67.
- Morera, M. E. (2025). Los municipios frente al crimen organizado: vulnerabilidad institucional y desafíos de seguridad. Revista Mexicana de Administración Pública, 61(2), 89–105.
- Rolón, G. (2024). La clínica de lo social: psicoanálisis y subjetividad en tiempos de violencia. Buenos Aires: Planeta.
- Segato, R. (2014). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.
- Solís Gámez, C. (2021). La normalización de la violencia en México: una mirada desde la sociología crítica. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- UNICEF. (2022). Situación de la infancia y la adolescencia en México. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://www.unicef.org/mexico/
- Zavala, J. F. (2021, marzo 12). Antonio Gramsci diferenciaba entre la gran política y la pequeña política. El oficio de historiar. https://eloficiodehistoriar.com.mx/?p=21189
- Zepeda, G. (2023). El caso García Luna: corrupción y crimen organizado en el Estado mexicano. Nexos. https://www.nexos.com.mx/
Octubre de 2025.